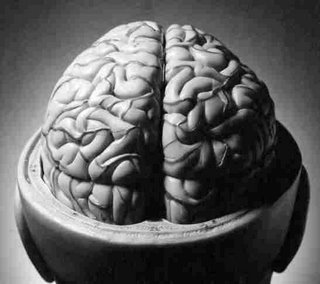A continuación un relato que realicé hace un año. Ya me contarán.
Luz (María)
Los rayos de sol que entraban por la ventana de madera rústica dibujaban las sombras del escaso mobiliario de la choza: una piedra en forma de butaca, el tronco de coco como mesa adornado con un amarillento mantel plástico a cuadros, la eterna compañía de la mecedora, lugar de sosiego y fumeteos de pipa y testigo de las acunaciones de seis hijos; balanceo chirriante y apacible. Las sillitas de plástico se situaban alrededor de la mesa, ya descoloridas por ser nómadas; tanto sirven para el dominó de los domingos en la enramada exterior, como para comer los plátanos y moros de habichuelas y degustar el ron peleón. El techo de pencas era bastante aislante, aunque debía cambiarse con cierta frecuencia por su pobre resistencia a las inclemencias del calor y la lluvia.
El pueblo cafetero no veía agua caída del cielo desde enero, y estando en junio, no se observaban nubes oscuras. Luz María perdía su mirada en el techo, como implorando unas gotas para la huerta, que yacía polvorienta cercada por las vallas de púas, herencia de los patrones para delimitar las lindes de su latifundio.
Se levantó de la silla de plástico. Sus treinta y nueve años bien llevados por necesidad, que no por vanidad, mostraban un cuerpo sólido, refugio de carácter de igual fortaleza y decisión, y sus curvas femeninas alejaban cualquier atisbo de maternidad, a pesar de las seis descendencias.
Caminó hacia la cocina, alzada en la parte trasera del bohío y a tan solo un par de pasos del salón de suelo arcilloso. De repente, sintió un agudo dolor a la altura de su hombro izquierdo que pronto desplazó a su brazo.
Pedro Luis con sus seis años era todo un hombre; desde luego trabajaba como uno, rebatía como tal y actuaba como si lo fuera. Ese día, en la huerta, había solicitado el permiso de su padre, Pedro José, para regresar más pronto de lo habitual, pues mamá había hecho habichuelas, su comida favorita. Con un desolado “humm” asintió, mirando la hora de aquel reloj, único regalo de uno de sus hijos: las once y media.
La carrera de Pedro Luis parecía de maratón. El kilómetro que separaba el aroma de la comida y quizás el baño en la charca casi seca con los amigos, compensaba el cansancio caluroso de la veloz caminata a través de la campiña caribeña. No tardó mucho en llegar. Los ojos cerrados al penetrar en la choza potenciaban el olor a moro de habichuelas y ya se imaginaba cada grano de arroz y aquellas habichuelas en su garganta servidos con el amor de mami en la desgastada vajilla Duralex.
Los ojos entreabiertos de Luz María apenas podían vislumbrar la silueta torcida de su hijo pequeño y el sabor de la arcilla del suelo llegó a sus labios. Escupió. El dolor se intensificó. Apenas podía respirar, y susurrando a la par que con trabajoso ademán levantaba su mano derecha: “Hijo, vete donde Pánfilo. Dile que mamá está muy malita”.
Pedro Luis corrió más rápido que antes y las imágenes del moro se desvanecieron, dando paso al miedo de la pérdida. Sus primeras lágrimas empañaban la visión del camino; trayecto corto, pero muy largo para imaginar malos pensamientos.
Pánfilo Ledesma, Señor Curandero, se hallaba sentado al borde de la puerta de su choza esperando al siguiente paciente, que acudiría sobre la una. Era un viejo simpático, pero sobre todo listo, negro como el betún y labioso como el más joven y mejor seductor. La bala humana que se avecinaba no le dio tiempo a incorporarse y cuando quiso darse cuenta tenía encima a un niño sudoroso y casi desfallecido. Le abrazó fuerte, intentando calmarle y empezando a reconocerle. “Claro, eres el hijo de Luz María”. Tras unos segundos de abrazos tranquilizadores y sin mediar palabras. Tomó unos cuantos bártulos, entre crucifijos y estampitas, pociones varias y damajuana, por si acaso era una cuestión de falta de energía, según concluía a medida que escuchaba las palabras entrecortadas de Pedro Luis de camino a casa.
Luz María, ya medio sentada en una esquina de la choza, jadeaba y trataba de mitigar el dolor dándose rítmicos golpes en el pecho. “Esto es del corazón”, dijo firme pero asustada dirigiendo la vista a su hijo, descuidando la mirada indagadora y temerosa del curandero. Pánfilo agarró con fuerza la mano izquierda, mientras Luz María, extendía la derecha para rodear a su hijo. Pedro Luis buscó los ojos tranquilos que tanta seguridad le brindaban, pero éstos se perdían en la fantasía de quien descubre un nuevo mundo. Entre sorbos tragados y escupidos de un agua pestilente que con ahínco brindaba Pánfilo, se aferraba a la vida por su hijo, único que se encontraba con ella en ese momento decisivo. Ni siquiera los otros hijos, ya emigrados a la ciudad en busca de más dificultades, le acompañaban.
Pedro José, inmerso en sus tareas de recolecta cafetera, se detuvo cerúleo. Era como si de pronto los rayos solares aumentaran en intensidad a través de las gotas de sudor sobre su frente y párpados, cegaran su vista y pensamiento. “Algo ha ocurrido…”, pensó. Soltó los utensilios, tiró el sombrero de paja empapado y, emulando a su hijo, corrió despavorido en dirección a casa.
Ahora, un velo difuminaba la tez de Pedro Luís y la cara de Pánfilo. Luz María sentía un amasijo paradójico de paz e intranquilidad; un torbellino de sensaciones contrarias: estar con su hijo, ahí, viviendo, activa, siempre dispuesta, y dejarse llevar por el sosiego que sólo recordaba en alguna ocasión, cuando al fin ese último domingo de mayo podía subir los pies en la piedra-butaca colocada por su marido frente a la mecedora en el Día de la Madre. Era una intensa y atrayente sensación, como dormir una siesta que nunca durmió.
Pedro Luis agarraba con fuerza el cuello, abrazándose más y más, como si de esta forma pudieran ser un solo cuerpo y alma. También él veía borroso; un mar de lágrimas nublaba la visión. Y Pánfilo, agarrado a un crucifijo, intentando retirarle, como tratando de protegerle de lo que se avecinaba, a pesar de las imploraciones. Los veinte minutos de agonía en conjunto se interrumpieron con un portazo que rompió de cuajo la puerta de madera que daba entrada a la choza.
Pedro José se abalanzó sobre el cuerpo medio tumbado de su mujer y sin querer descubrió un apéndice que sobresalía de su lado derecho, el de un niño pequeño sujeto cual sanguijuela a su víctima. “¡Quítate, quítate…!” vociferaba el hombre como queriendo ahuyentar a la muerte más que a su propio hijo.
Pánfilo retiró como pudo a Pedro Luis y lo apartó bruscamente de su madre, quien, sin fuerzas, se le dejó arrebatar, y se dirigió a la pequeña cocina del patio con el niño en los brazos. Lo depositó en el suelo, se agachó y con voz resignada dijo: “Déjalo, que papi sabe lo que hace”. Secó las lágrimas de Pedro Luis y trató de tranquilizarle.
Luz María quiso que el momento, ahora sin dolor, fuera eterno. No era frecuente sentirse tan querida, tan protegida, tan mimada y necesitada. La mejilla sudorosa del marido le acariciaba muy cercana y suave, como mima la brisa de la tarde y calienta lo justo el sol de domingo en el horizonte frente al cafetal. El corazón latía despacio y se escuchaba más el ajeno que el propio, acelerado y fuerte, pero contenido.
El abrazo cálido sostenía un cuerpo relajado, pero lleno de felicidad. Pedro José volvió a ver aquello que le había hecho correr en el cafetal, aunque dentro de casa, no había sol que deslumbrara. Resplandeciente, la luz envolvió ambos cuerpos, iluminando toda la estancia como una llama extensa de fogata de San Juan. Y la mujer esbozó una sonrisa ante la mirada atónita de Pedro José. Tanta luz hubo, que Pánfilo se santiguó tres veces y Pedro Luis permaneció sorprendido, pero sereno.
Allí donde reina la paz y el viento suave que baja de las montañas mece los pequeños árboles de la pradera, Se encontraban cinco personas: Pánfilo, Esteban, Altagracia, Pedro José y Pedro Luís, vestidos de un negro que contrastaba con el profundo cielo azul de la tarde caribeña. Las figuras, tristes aunque tranquilas, que fueron criadas para tolerar con estoicismo las desgracias de la vida, dejaban el llanto para las lloronas que aguardaban en casa, junto al café y las galletas.
Pedro José observaba el horizonte, pensando en la luz que les cubrió dos días antes y que dejaría en él una inmensa sensación de paz. Se desplazó dos pasos hacia delante, se arrodilló y besó la tumba que albergaba el cuerpo que una vez fue tan querido.
Lentamente Pedro Luis se acercó y pudo ver los ojos sosegados de papi, sintiendo un profundo cariño por aquel hombre distinto a aquel que sostenía a la mujer anteayer. Con ambas manos acarició las curtidas mejillas y miró a los ojos. Tenían un brillo especial. Ante un par de lágrimas resbaladizas, conmovido pero contenido como cualquier hombre hecho y derecho, preguntó “¿Por qué lloras, papi?”. Tragó saliva, pestañó dos veces y contestó: “No hay por qué. Tu mamá está con nosotros, porque está aquí y aquí…”, señalando con el índice la sien y el corazón de Pedro Luís. Y acto seguido, extendió su fuerte brazo, abrió la mano, levantó la vista y dijo: “…como en todo este campo, como en todas partes…la luz me lo dijo”.
Pedro Luis siguió el brazo con la mirada y perdió la vista en la vasta llanura y sus pequeños árboles, sintiendo que comprendía el dolor, pero también el amor. No en vano, mami tenía el mismo nombre. Y así se quedó junto a papi, abrazadito a él.